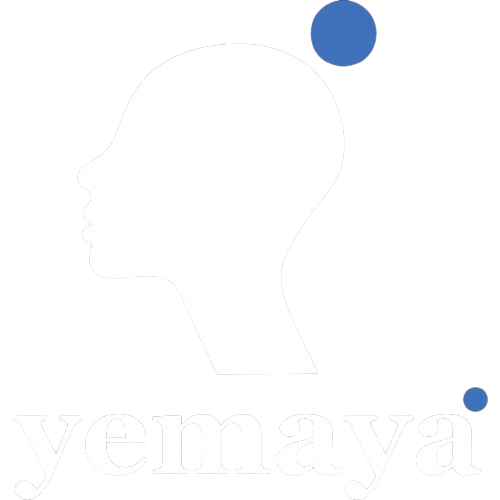180.000 mujeres migrantes resisten a las consecuencias de la guerra y el abandono estatal en el Líbano, que se suman a su ya precaria situación de ‘esclavitud moderna’
Beirut
Zaynab llegó al Líbano ilusionada, aunque llena de responsabilidades. Con 24 primaveras y un niño de tres años en su Sierra Leona natal, ella era consciente de la oportunidad que se le presentaba al poder trabajar en un hogar libanés que le permitiera mandar dinero a casa. Pero nada fue como le prometieron. Más bien, todo lo contrario. El salario no llegaba mientras los abusos aumentaban en la peligrosa privacidad de esa casa. “Me fui”, explica a Yemayá Revista. “Empecé a trabajar como limpiadora fuera en una escuela, pero trabajaba hasta tarde y un día cuando volvía, fui atacada y sufrí una violación”, relata con el fruto de esa agresión entre sus brazos. “No sé quién es el padre”, aclara. El pequeño Mohammed de apenas tres meses se deshace en sonrisas bajo el triste rostro de su joven madre.
En apenas dos años en el Líbano, sus responsabilidades se han multiplicado, aunque no tanto como las heridas. Al abuso, la discriminación y la violencia sexual ejercida por el pueblo libanés, se le suma el verse envuelta en una guerra en un país extranjero que desprecia a las que son como ella. Antes de la escalada bélica israelí, que ha matado a más de 3.000 personas en dos meses antes de que el pasado 27 de noviembre se decretara el alto el fuego, Zaynab solía vivir en Sabra, un barrio limítrofe con los suburbios sureños de Beirut. Allí no quedaba ni un alma. Los constantes ataques del Ejército hebreo obligaron a las 700.000 personas que vivían en Dahiye –que significa suburbio en árabe– a abandonar sus casas para salvar su vida. Ahora, el fin de los bombardeos ha permitido a muchos retornar a un mar de escombros, pero no a estas mujeres. “Por el niño, me mudé a Joünié [a 17 kilómetros de Beirut] y estaba muy contenta de estar allí”, reconoce Zaynab, que prefiere no dar su nombre completo, en un tono de voz sereno. Sus primeras semanas allí fueron un rayo de esperanza en medio de tanto sufrimiento al poder imaginar una vida mejor, una segunda oportunidad con su pequeño sano y salvo. Dos semanas después, decidió abandonar a Joünié y refugiarse en un centro con otras compañeras sierraleonesas. “Estaba muy triste porque tenía que dejar el lugar donde ya había comenzado mi vida, aunque sé que todo pasa por una razón, pero ahora tengo muchas ganas de volver a casa porque estoy cansada de estar aquí y tengo que cuidar a mis dos hijos”, explica, soñando con el momento en que pueda reencontrarse con su primer hijo que ahora tiene cinco años.
"Como las escuelas que ha abierto el gobierno a modo de refugios temporales sólo acogen a ciudadanos libaneses, decidimos buscar una alternativa"

Sorprendentemente, Zaynab encontró paz en un desangelado complejo industrial a apenas tres kilómetros de la Sabra bombardeada que abandonó. Allí, un grupo de seis jóvenes libanesas decidieron poner solución a un problema que todo el mundo ignoraba. La feroz guerra en el Líbano ha provocado el desplazamiento de 1,2 millones de personas en un país de apenas 5,3 millones de habitantes. Entre ellos, hay al menos 180.000 trabajadoras domésticas migrantes venidas del continente africano y del sudeste asiático. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) calcula que 25.000 de ellas han sido desplazadas. “Como las escuelas que ha abierto el gobierno a modo de refugios temporales sólo acogen a ciudadanos libaneses, decidimos buscar una alternativa”, explica Lea Ghorayeb, una joven libanesa a cargo de este centro de desplazadas improvisado.
La alternativa se ha convertido en el hogar temporal de 200 mujeres sierraleonesas y cinco bebés. En una antigua fábrica acondicionada como espacio para organizar eventos irónicamente llamado ‘The Shelter’ (el refugio en inglés), Lea y otras seis amigas han construido una cocina improvisada para que todas ellas cocinen, organizan mercadillos con dinero falso para que ellas elijan su ropa favorita entre las decenas de donaciones, y colaboran con la OIM para organizar el papeleo que les permita volver a Sierra Leona. “Cada una de estas mujeres tiene su propia historia, su propia experiencia, y la mayoría de ellas son muy tristes”, reconoce Zaynab.
“Es un poco desgarrador tener que dar un paso adelante para abrir este refugio con nuestros contactos, nuestro dinero y el que recibimos a través de donaciones, ya que no estás en un país donde estas mujeres tengan sus derechos, la gente las respete, y las trate como si fueran sus iguales, porque todo este sistema de kafala es realmente horrible”, denuncia Ghorayeb. En árabe, kafala significa patrocinio y es el sistema por el que se rige la residencia y el empleo de estas mujeres. Este régimen de explotación vincula de forma legal al trabajador extranjero a un patrocinador local y a menudo da lugar a que el trabajador sufra abusos. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional u Oxfam, denuncian que el sistema kafala se ha convertido en una forma de ‘esclavitud moderna’ usada por las empresas y particulares para importar mano de obra barata a las monarquías del Golfo y a países de Oriente Próximo.
La gran mayoría de estas mujeres llegaron –y siguen llegando– al Líbano a través de agencias abusivas que se aprovechan de su vulnerabilidad en sus países de origen. Más allá de los abusos físicos y sexuales que sufren en la privacidad de los hogares, donde trabajan como internas y, a menudo, sin recibir un salario, sus empleadoras, a las que suelen llamar madames, les quitan el pasaporte para controlar sus movimientos. “Entre 100 mujeres que estamos acogiendo, sólo cuatro tienen sus pasaportes en mano; todos los demás están con sus empleadores anteriores o las oficinas que les emplean, es horrible”, denuncia Ghorayeb. Sin sus documentos ni dinero, volver a casa es prácticamente imposible.
Muchas de las familias que explotan a estas mujeres contaban con los recursos suficientes para abandonar el país en el momento en que empezaron a caer las bombas. Pero no se las llevaron con ellas. Algunas las encerraron en el interior de sus hogares como si de otro mueble se tratara, mientras a su alrededor se instalaba el infierno. A otras las echaron de casa, o tuvieron la decencia de dejarlas a las puertas de sus embajadas. Maria Tukabia tiene 25 años y lleva un año y medio viviendo en el Líbano. Como vivía en Dahiyeh, las primeras noches de la guerra las pasó durmiendo en la única playa pública de Beirut. “Como las bombas no tienen ojos, no sabíamos donde caerían”, confiesa a Yemayá Revista. “Luego hicimos un vídeo explicando nuestra situación para colgarlo en las redes sociales y que alguien nos ayudara”, explica. Lea y sus amigas vinieron al rescate.
La feroz guerra en el Líbano ha provocado el desplazamiento de 1,2 millones de personas en un país de apenas 5,3 millones de habitantes
“Vivir es más importante que cualquier otra cosa, así que quiero volver a mi país para ser libre”, defiende María. Esta joven sierraleonesa sabe que, cuando retorne a casa, “será lo mismo”. “El poco dinero que he mandado se lo ha pulido mi marido, así que no tengo otra opción, me quiero ir”, explica. Tanto María como Zaynab y Mohammed formaron parte el pasado 19 de noviembre del primer vuelo de evacuación de la OIM. Al menos 169 migrantes aterrizaron en Freetown en medio de lágrimas de felicidad por volver a casa y otras de pena por tener que despedirse las unas de las otras. La mayoría pasan gran parte de sus primeros días de vuelta pegadas al teléfono haciendo videollamadas con Lea y las demás chicas que han decidido quedarse en la capital libanesa. “Cuando Freetown llama a Beirut, a veces se pueden derramar unas lágrimas”, confiesa Ghorayeb.