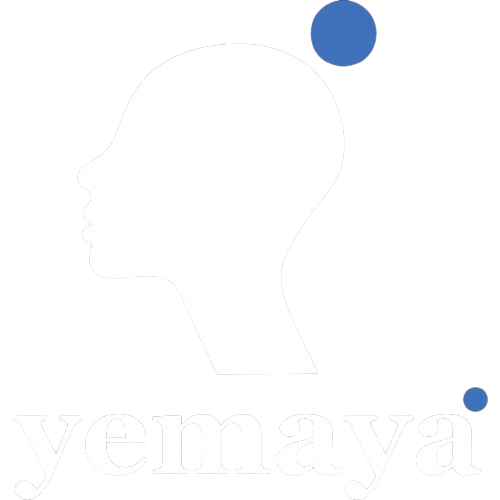El exilio de personas procedentes de la República Democrática del Congo crece a marchas forzadas desde la toma de control del M23 de las capitales de Kivu Norte y Sur
Merveille tiene 26 años, es originaria de Goma, ciudad situada en Kivu Norte -este de la República Democrática del Congo-, y hace tres meses que vive en Kampala, capital de Uganda. Decidió irse de su ciudad natal después de que el M23 tomara el control de Goma el 27 de enero de este año, lo que ha generado un aumento de violencia e inseguridad en toda la región. Vive junto a su hermano Hop, sus primas Marceline y Harmonie, y Elvis, primo de Marceline. Todos se fueron de Kivu por los mismos motivos, y todos tienen claro que quieren volver lo antes posible.
La joven congoleña trabaja en la comunicación de Étoile du Sud (EDS), una asociación de base que trabaja para garantizar el derecho a la salud, los derechos de las mujeres y la construcción de la paz en la RDC. Pero desde que se fue del país ha tenido que disminuir su trabajo con EDS, por motivos evidentes de distancia. Su cotidianidad en Kampala se basa en estar al día de las noticias sobre Kivu, hablar con sus familiares y aprender inglés. Va a clase diariamente, y aprende el idioma junto a otras jóvenes, también desplazadas forzadamente de Sudán del Sur, Eritrea, Burundi y de la misma RDC.
Uganda es el país de mayor acogida de personas refugiadas en toda África. En total, acoge a 1,8 millones de personas que buscan refugio; y de éstas, 600.000 proceden de la República Democrática del Congo. Según datos de ACNUR, la Agencia de la ONU para las personas refugiadas, desde enero de 2025 se ha registrado un fuerte aumento en el número de personas procedentes de la provincia de Kivu, que cruzan hasta Uganda para huir de la violencia. En total, más de 41.000 personas en lo que va de año. De hecho, la comunidad refugiada congoleña es la segunda más grande en Uganda, después de la de Sudán del Sur.
Un conflicto con historia
La inestabilidad y conflicto ahora presente en Kivu no es algo nuevo, sino que ya tiene tres décadas de historia. La novedad es la escalada de violencia presente desde principios de año, a raíz de la toma de control del M23 de Goma, ciudad ya mencionada; y también de Bukavu, capital de Kivu Sur, a mediados de febrero.
Uganda acoge a 1,8 millones de personas que buscan refugio; y de éstas, 600.000 proceden de la República Democrática del Congo
Kivu (Norte y Sur) es una provincia congoleña fronteriza con Uganda, Ruanda y Burundi. Las causas del conflicto radican en un complejo entramado de motivos, entre los cuales hay el expolio de recursos minerales como el coltán y el cobalto, y también dinámicas vinculadas a la propiedad de la tierra, a la reforma del sector de la seguridad o a los límites de gobernabilidad del país. El control y expolio de los recursos naturales -abundantes en esta zona-, contribuye a financiar la existencia de diferentes grupos armados, la misma corrupción del gobierno congoleño, y también contribuye a perpetuar la presencia extranjera en la zona, ya que diferentes países, en especial Ruanda, se involucran en este conflicto-negocio.
Actualmente, en Kivu operan más de un centenar de grupos armados, pero por motivos evidentes el más sonado es el M23 -Movimiento 23 de Marzo-, un grupo armado con lazos históricos con Ruanda.
“El contexto en nuestro país gira en torno al saqueo de los recursos, y tiene un efecto desastroso en la vida cotidiana de la población”, explica Billy Mwangaza, activista y defensor de los derechos humanos en Étoile du Sud. “En las provincias donde no hay recursos en el subsuelo, como Kinshasa o Bandundu, hay menos milicias porque no hay nada que llevarse. Pero en provincias ricas en materias primas se crean milicias para saquear las tierras. Y Occidente tiene una responsabilidad real en esto, y no podemos dejar de decirlo, porque las empresas que utilizan nuestras materias pertenecen a Occidente. En otras palabras: estos Estados se benefician del saqueo y sus consecuencias en nuestra población”. Sigue: “No estoy en contra de la MONUSCO -Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo-, pero se utiliza como herramienta para facilitar que ciertos países vengan al Congo y se lleven nuestros recursos”.
De los campos a la capital
En Uganda hay diversos campos de personas refugiadas, y la mayoría se ubican en la frontera con Kivu. John Bosco, director de la oficina para el apoyo de personas refugiadas de la RDC en Uganda, explica en la misma sede de la oficina -situada en Kampala-, que generalmente las personas refugiadas congoleñas se concentran en siete de estos campos. “No tenemos que imaginar los campos con tiendas; son pequeños barrios que se han ido construyendo sobre la marcha. Pero las condiciones sanitarias son malas, no hay acceso a agua potable, ni a comida, en muchas ocasiones. Por eso la gente no quiere quedarse en los campos, porque no hay ninguna perspectiva de nada y las condiciones de vida son realmente malas; y quieren irse a la ciudad”. Y añade: “Pero no es tan fácil: en los campos, se supone que quien te ayuda es ACNUR, pero si decides irte a la ciudad, te advierten de que ya no te proporcionarán más ayuda de ningún tipo”, señala.
A pesar de las malas condiciones de vida en los campos de personas refugiadas, según los datos oficiales del Gobierno ugandés, el 91% del total de personas refugiadas en el país vive en los mismos campos, y solo el 9% vive en áreas urbanas alrededor de Kampala.
"En los campos, se supone que quien te ayuda es ACNUR, pero si decides irte a la ciudad, te advierten de que ya no te proporcionarán más ayuda de ningún tipo"
Aun así, en un día cualquiera el recinto de la oficina que John Bosco dirige está lleno -principalmente de mujeres-, lo que demuestra rápido la situación de emergencia que vive la población desplazada congoleña. “Las personas que han llegado a Kampala hacen lo que pueden…algunas duermen aquí, en el suelo de la misma oficina; otras reciben el apoyo de alguna persona u organización; o también hay otras que malviven en la calle”. Lavie, por ejemplo, llegó a Kampala desde Kivu, e inicialmente vivía en la calle. Ahora recibe el apoyo de una iglesia protestante congoleña en la ciudad, pero no tienen recursos, con lo que (mal)vive en una habitación con dos chicos más y solo dos camas.

“Creamos la oficina hace dos años por la necesidad clara de acompañar y tener un punto de referencia de las personas desplazadas del Congo en Uganda. Desde aquí intentamos registrarlas conforme son personas refugiadas, porque mucha gente llega sin papeles, y en Uganda esta situación es delito”, explica Bosco. “Emitimos nuestra identificación, una tarjeta de membresía, que demuestra que son personas refugiadas congoleñas, porque así, en caso que la policía les detenga, podemos ir y hablar en su nombre”.
Mwanga -nombre ficticio por seguridad- también vive en Kampala desde hace pocos meses. Originario de Goma, era el coordinador de una organización centrada en la promoción y protección de los derechos de las mujeres en la República Democrática del Congo. Concretamente, realizaba actividades para acompañar a las mujeres víctimas de violencia sexual a los tribunales. Mwanga se tuvo que exiliar semanas atrás porque, a principios de febrero de este año y con la entrada del M23 en la ciudad, hubo una fuga masiva de prisioneros condenados por violencia sexual a mujeres que su organización acompañaba. Con esta fuga, empezó a recibir amenazas telefónicas y en su propia casa por parte de algunos presos. “Tuve que exiliarme a la fuerza. Pero tuve que irme solo, sin mi familia, porque no tenemos suficiente dinero para trasladarnos todos”, explica. Hasta el momento vive en una habitación en un hostal a las afueras de Kampala, pero en breve tiene que irse porque ya no le queda más dinero para pagar la habitación. “Paso los días encerrado, leyendo sobre qué pasa en la RDC. Las únicas perspectivas que tengo es de poder volver en algún momento a casa, y esperar que la situación mejore. Mi cuerpo, mi alma y mi cabeza siguen en Goma, porque es donde está mi familia”.

Además, explica que en la capital ugandesa tampoco se siente del todo seguro, ya que le consta que “también hay gente en Kampala que colabora con los ocupantes, con el M23”. Por ese motivo y como defensor, actualmente prefiere mantener un perfil bajo y no exponerse.
Violencia sexual: un arma de guerra
Marie tiene 69 años y vivía en Goma hasta que tuvo que huir semanas atrás. En la misma oficina de personas refugiadas en Uganda, explica que tuvo que irse después de sobrevivir a una brutal violación por parte de unos militares que asaltaron su casa. “Me hicieron mucho daño, estuve días en el hospital. Entonces decidí que tenía que irme”.
Merveille señala que en el contexto concreto de la guerra en el este de la RDC, el terror implementado sobre las mujeres es sistemático. “Desde hace varias décadas que la inestabilidad en materia de seguridad reina en esta parte del país. Y las mujeres sufren una violencia añadida perpetua: la violencia sexual descarnada y con múltiples rostros”.

El caso de Marie no es aislado. Es también el caso de Mwinja, de tan solo 22 años. “He tenido que vivir cosas que jamás habría podido imaginar. Me violaron, a la vez que violaban a mi madre y asesinaban a mi padre. He perdido a mis seres queridos, y también a mis amigos. Mi hermana también es superviviente de una violación. Da igual que seas una niña o una anciana”, explica con terror en la mirada. Por ese mismo terror se fue. “Cuando llegué a Uganda me enviaron a un campamento de refugiados, pero no había nada para vivir. No había agua ni comida. Así que decidí venir a Kampala para buscar algo de lo que vivir. Una señora anciana me recogió de la calle cuando llegué a la ciudad, y vivo en su casa en una habitación, con otras personas. Tampoco hay ninguna opción para vivir, aquí”, explica Mwinja.
Marie y Mwinja son solo dos historias de la sistematización de la violencia sexual en el contexto de conflicto en el este de la República Democrática del Congo.
"Las mujeres sufren una violencia añadida perpetua: la violencia sexual descarnada y con múltiples rostros"
“Yo soy del este, y eso hace que la gente o me tenga miedo o me tenga lástima. Y no necesito ni una cosa ni la otra: no quiero que nada de eso caracterice la persona que soy”, reivindica Merveille. A pesar de que en las últimas semanas se haya avanzado en un supuesto acuerdo de paz entre el gobierno congoleño y el ruandés con Estados Unidos de mediador, a ojos de Merveille no es más que “purpurina para distraer al mundo de lo que realmente está pasando”, y que el acuerdo se dirige a satisfacer las voluntades comerciales del gigante americano y Ruanda.
Billy termina: “Pido a la comunidad internacional que deje de ser cómplice de la violencia en nuestro país. Cuando hay una violencia real y probada, tenemos que ver a Estados que dicen ser fuertes -no sé por qué dicen ser fuertes- incapaces de tomar decisiones. Tienen que demostrarlo tomando decisiones reales, sanciones reales y ejecutables. Dejen de ser hipócritas y apoyen de verdad a la República Democrática del Congo”.